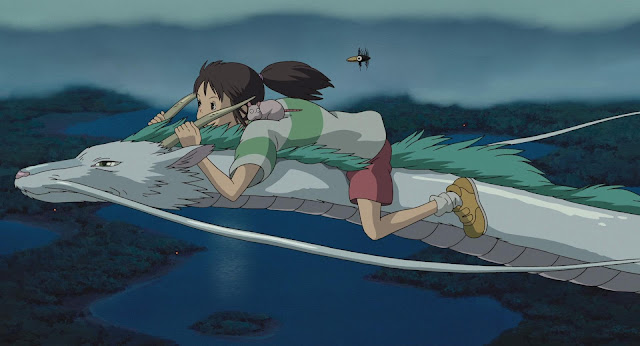El Lejano Oeste, ese tiempo y lugar mítico que ha sido objeto de estudio de los más distinguidos artistas desde que el cine es cine. El western y el séptimo arte siempre han cabalgado juntos, aunque el primero ya comenzaba a languidecer cuando apenas se iluminaban las primeras pantallas en el también lejano Café de Paris. Uno, salvaje e indómito; el otro, civilizado y sofisticado. Parecían irreconciliables, incompatibles por naturaleza, pero hallaron un punto en común que los unió inexorablemente: el caballo. Es el corcel la criatura más fotogénica del reino animal, sus esbeltas formas y noble semblante crearon un aura que continúa embelesando a la cámara. Ver un caballo al galope es cosa majestuosa: Eadweard Muybridge ya lo entendió así cuando, años antes del invento de los Lumière, recogió una serie de imágenes de un jinete que dieron a luz la ilusión de movimiento. Animal, por cierto, que puebla las vastas llanuras norteamericanas gracias a las expediciones españolas del siglo XVI, como la de Juan de Oñate, Pánfilo de Narváez o Núñez Cabeza de Vaca.
El western ilustra dilemas universales, duelos épicos, tragedias monumentales y aventuras tan grandes como la vida misma, con parajes naturales no menos grandes como telón de fondo. Un género esencial que ha ido evolucionando, reciclándose, con el paso del tiempo: del clásico al crepuscular, pasando por el western psicológico, el musical o el urbano. El cine del oeste es el arca donde caben todos los cinéfilos…
Hoy, en Universo Lumière, rescatamos tres westerns injustamente olvidados por la historia del cine. Sin más dilación, preparad las alforjas, limpiad el revólver y ensillad el caballo, ¡nuestra aventura comienza!
WICHITA (1955)
Al camaleónico Jacques Tourneur se le recuerda por su valiosa aportación al noir y al cine de terror, también por su vena aventurera con El halcón y la flecha (1950) o La mujer pirata (1951), donde Jean Peters y Debra Paget mantuvieron un duelo arrebatador. El francés fue, además de un prolífico autor, un maestro de las sombras y rey de la serie B que ha influido sobremanera en la nueva ola de terror de Ari Aster, Eggers y compañía. Sabía fabricar imágenes de poderoso influjo psíquico; inquietaba como nadie al espectador. Sin embargo, poco se habla de su faceta western que contempla obras magníficas como Tierra generosa (1946), Estrellas en mi corona (1950) o la que hoy tratamos, Wichita (1955) —no se preocupen, las otras las abordaremos en futuros capítulos de la serie—.
La película en cuestión sigue los orígenes de esa figura heroica llamada Wyatt Earp. El célebre marshall y pistolero es un enigmático forastero recién llegado a la floreciente ciudad ganadera de Wichita en Kansas. Allí se encuentra con una comunidad pujante en lo económico y alegre en lo social; el viento sopla a favor de sus gentes, siendo el destino ideal para visionarios, empresarios o juerguistas. Como reza su lema: «¡Todo vale en Wichita!»
Desgraciadamente, ningún progreso viene sin desafíos y en el caso de Wichita es la violencia en sus calles. La prosperidad llama a oportunistas, ladrones y forajidos de gatillo fácil y sedientos de dinero. Wyatt, al que el público conocerá por sus numerosas heroicidades, es un interrogante para los habitantes de la ciudad; un interrogante con piernas y cartuchera.
La historia presenta el eterno debate sobre la obligación del hombre recto. ¿Qué concesiones morales estarías dispuesto a ceder a cambio de vivir tranquilamente? Earp parece tenerlo claro: está cansado de ser un errante taciturno, llevar la placa le ha hecho mella y desea empezar de cero; busca una segunda oportunidad. Su intención, aunque firme, choca frontalmente con la realidad. Vemos pues a un héroe luchando consigo mismo y con su instinto de salvador —interesante reflexión que muchos otros títulos de la época evitaban como la sarna—. A su alrededor giran personajes secundarios bien caracterizados: del capataz engreído al alcalde cobarde o el editor del periódico local sumido en el hartazgo. Un buen elenco de personalidades recorre las polvorientas calles de Wichita, cada uno con sus matices y tonalidades. El guion de Daniel B. Ullman es sencillo en lo narrativo, pero profundo en lo emocional, algo que distingue este de un western comercial cualquiera.
Y es que detrás hay un malabarista de la producción como Tourneur, alguien que con los recursos justos hacía magia; formidable donde los haya. Aquí realiza un despliegue encomiable de medios gracias a su ingenio con la escenografía y el encuadre. Cómo sino se explica que el escenario rebose vida y color cuando este se rodó en el patio de atrás de Hollywood. Solo basta una escena para entender de lo que estoy hablando: la jauría de vaqueros a caballo dejando la ciudad hecha un queso gruyere. Una secuencia caótica que muestra la violencia gratuita habitual en el far west; sin duda algo por lo que merece la pena ver la película.
Para mi gusto, Joel McCrea ha personificado mejor que nadie el espíritu del incorruptible Wyatt Earp. Un actor curtido en la serie B que le aguantaba el tipo al más pintado y no se le caían los anillos por compartir estrella con la Colbert o Jean Arthur; las malas lenguas decían que cogía los papeles que rechazaba Gary Cooper, pero la historia del cine tiene una plaza de prestigio reservada para él. En Wichita lleva la voz cantante: impone su ley, estoico y sereno, no se mueve una paja sin que él lo diga. Una mirada le basta y le sobra, ¡qué tío el McCrea! Su sutileza frente a la cámara complementa la de Tourneur en la retaguardia, un dúo que dio más de una alegría al género.
EL RASTRO DE LA PANTERA (1954)
En lo más profundo de las montañas, escondida en las nieves que reinan sus cumbres, habita la peligrosa pantera negra, una bestia que ataca al ganado y aterroriza a los colonos que se aventuran por dichas tierras. Nadie ha visto a la pantera, más todos sufren su marca; la marca del odio impresa en su corazón, una obsesión que acecha sus pensamientos.
William A. Wellman fue un personaje único en Tinseltown, un hombre intrépido y rebelde que aterrizó en Hollywood por casualidad, ganándose el mote de “Wild Bill”. La historia de su vida da para película: nació en el seno de una familia acomodada, pero él era anárquico, revoltoso y ladronzuelo, metiéndose frecuentemente en líos con la autoridad. Quería conocer los límites del riesgo, así que se alistó en el ejército y sirvió en la I Guerra Mundial como piloto de la aviación francesa. Allí se ganó la reputación de temerario, un héroe loco que se ganó la admiración y el reconocimiento de las fuerzas aliadas, quienes le otorgaron la Cruz de guerra a sus méritos; ¡casi nada!
Esta es solo una pequeña parte de su enorme biografía, que acabó un 9 de diciembre de 1975 con 79 primaveras. Por el camino, fue apadrinado por el mismísimo Douglas Fairbanks; recorrió de cabo a rabo los entresijos del cine mudo, primero como actor y después como director; y ostenta el honor de haber dirigido la primera película oscarizada de la historia, Alas (1927), un homenaje a sus días surcando los cielos que continúa siendo uno de los espectáculos más vibrantes e innovadores que Hollywood haya parido.
Wellman fue un canalla, un vividor y un donjuán, pero también un cineasta de bandera de la quinta de los Ford, Walsh y Hawks, señores que vivían el cine como su vida; siempre con hambre de descubrimientos. Aventureros de la cámara que continúan inspirando a esos jóvenes díscolos que quieren destilar su carácter en la gran pantalla.
El rastro de la pantera (1954) es su obra más extraña y fascinante de su etapa tardía. Un western inclasificable que esconde, no tan discretamente, un tempestuoso melodrama con tintes genuinos de terror y que cuenta la historia de una familia malavenida que vive en una desvencijada granja en los bosques nevados de Montana. El negocio familiar atraviesa un mal momento: el paterfamilias es un viejo verde y borrachín que gusta de babosear a la joven prometida de su hijo menor, interpretado por Tab Hunter; los otros dos hermanos, Curt (Robert Mitchum) y Gracie (Teresa Wright) se llevan a cara de perro, uno por ser un cruel abusón de vena autoritaria y la otra por vivir encerrada en un mundo de frustraciones y fracasos vitales. A ellos los acompaña su anciana madre, una señora agria y rencorosa que siembra la semilla de la discordia tras de sí.
La principal baza de este claustrofóbico western es, sin duda, su elenco de personajes a cada cual más retorcido. No hay conversación que vaya sin segundas, palabras afiladas como témpanos de hielo que penetran el corazón de quien las escucha. Un trago amargo que deja un regusto nauseabundo en el espectador, que no puede apartar la mirada porque reconoce como propias algunas de las situaciones de la película; y es que El rastro de la pantera ilustra los comportamientos más nocivos de la especie humana.
El guionista A.I. Bezzerides era un sospechoso habitual del cine negro, género al cual contribuyó con joyas como La pasión ciega (1940), La casa en la sombra (1951) o El beso mortal (1955) entre otras. El rastro de la pantera es una rara avis en su carrera, una historia que pone los pelos de punta y muestra la cara más vil de nuestra humanidad.
La misteriosa pantera es la sombra que se cierne sobre las almas perdidas de la familia Bridges. El tratamiento diríase cercano al slasher: un grupo selecto de personajes enfrentados entre sí que quedan atrapados con un enemigo omnipotente. Es Alien, es Jason o Freddie ambientado en un lugar del ¿Lejano Oeste? más allá de la frontera de la cordura, donde la mente juega al trile con nosotros y vemos enemigos por todas partes.
Robert Mitchum realiza un papel desasosegante, siguiendo su deterioro mental como un goteo lento que permea bajo su apariencia de tipo duro —pocos como él han representado mejor esa imagen— refleja ese miedo primitivo, la vulnerabilidad más aterradora que existe. También cabe destacar las actuaciones de Teresa Wright, actriz soberbia que ocultaba una gran tribulación tras su rostro angelical; Beulah Bondi, la viejecita que alegraba cualquier reparto o lo amargaba, como es el caso; y Philip Tonge, el mencionado padre padrone, hiriente en su indolencia y vicioso como ningún otro miembro de la familia.
Wellman factura una película rabiosa y pasional con la que el respetable se verá reflejado sin remedio. Un ensayo sobre la violencia en todas sus monstruosas formas; nunca deja de nevar en las almas donde habita la pantera negra.
P.D. Dato curioso para los aficionados más empedernidos: en el puesto de director asistente encontramos a Andrew V. McLaglen, un artesano que a la postre aportaría su granito de arena al género.
LOS CAUTIVOS (1957)
Pat Brennan (Randolph Scott) es un humilde vaquero entrado en edad que trabaja su rancho en Sasabe, Arizona. Brennan vive dedicado a su ganado, escaso por el momento, haciendo negocios con viejos amigos de la región con el fin de incrementarlo. Así nos presenta Budd Boetticher, un ingenioso zorro viejo del cine, este áspero western de hombres rudos y curtidos en la soledad del desierto. Al igual que Tourneur, Boetticher sabía aprovechar cada centavo del presupuesto, logrando auténticos milagros que ni siquiera el tiempo se atreve a alterar. Boetticher fue un auténtico especialista, él entendía mejor que nadie los códigos del Oeste, su mitología y las cargas emocionales que pesaban sobre los (anti)héroes y encontró en Randolph Scott el prototipo perfecto.
En una industria dominada por los melodramas y las comedias screwball, Scott encontró acomodo en la segunda fila donde convivían en armonía el western, el noir y el cine de aventuras. Era una época dorada, floreciente para el séptimo arte, había pastel para todo aquel que lo buscara. Scott inició su carrera en la Paramount junto a nombres ilustres como Cary Grant —los cuales forjaron una bonita amistad—, pero no compartió su misma suerte. Durante años fue dando tumbos entre la RKO, la Fox y multitud de estudios de distinto pelaje, alternando papeles secundarios con otros protagonistas, hasta consolidarse en los años 40 como el rostro impasible del Oeste. Se destapó como un fantástico sheriff de película, perfecto para dar vida a cowboys de intachable reputación.
Los cautivos (1957) marca su segunda colaboración con Boetticher de un total de siete. El título cuenta además con la inestimable presencia de Richard Boone, otro actor del clan ‘feo, fuerte y formal’ que nos regala un villano memorable por los que llegamos a sentir una pizca de simpatía, porque en el fondo solo es un pobre diablo al que la vida no le ha sonreído. Boetticher dedica su filme a todos los perdedores del Oeste: los bala perdida, los galanes de traje alquilado y tomates en los calcetines, los forajidos desengañados y las solteras recalcitrantes. Una desmitificación cruda y descarnada que encuentra cierto placer sádico en vapulear a sus personajes, arrastrarlos por el fango y hundirlos en la miseria antes de jugar a la ruleta rusa con sus vidas. No hay cabida para la moral en el paisanaje que dibuja Boetticher y que décadas después inspiraría a los Siegel, Eastwood y Peckinpah. Aquí empatizar es el resultado de no sentir repulsa, no de mayestáticas heroicidades.
La puesta en escena es árida e inclemente, destacando dos secuencias como ejemplo de ello: una es la de apertura, cuando Brennan llega baldado y sudoroso a una estación de paso donde el dueño le cuenta sus desgracias; la otra, cuando emprende el camino de vuelta a casa tras perder su caballo en una apuesta. Vemos que vaya donde vaya, el infortunio acompaña al protagonista. Incluso cuando el guion nos da un respiro va siempre con retranca. Boetticher presenta un mundo trágico, harapiento, del que todos quieren huir. De ahí que el villano Boone sea un poco menos malo y el héroe Scott un poco más humano.





.jpeg)